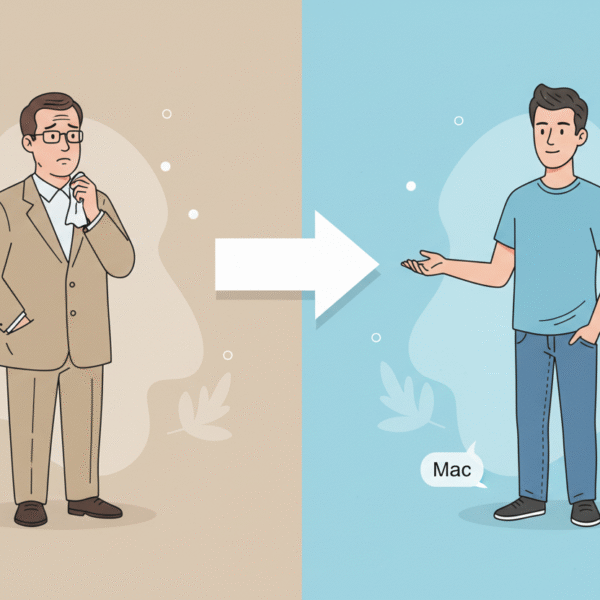Hay libros que entretienen. Hay libros que enseñan. Hay libros que te cambian. Y luego está ‘La Carretera’, que te devasta. Acaba de publicarse en Estados Unidos (llegará aquí, supongo, con el tiempo) y el impacto es absoluto. Es un libro que te agarra por las solapas y te obliga a mirar al abismo, no como una posibilidad, sino como un epílogo inevitable.
Cormac McCarthy ya nos tenía acostumbrados a su prosa quirúrgica, a ese minimalismo léxico que parece tallado en granito (‘Meridiano de Sangre’ es, quizás, la autopsia más brutal del alma humana jamás escrita). Pero aquí, en ‘La Carretera’, ese estilo alcanza una nueva dimensión. Es funcional. No es solo estética, es el propio mundo.
El libro carece de casi todo. No tiene comillas para los diálogos, que fluyen directamente desde la narración como si no hubiera distinción entre pensamiento y palabra. No tiene casi comas, apoyándose en la conjunción «y» como un martillo pilón que marca el ritmo de la marcha. No tiene, sobre todo, ninguna explicación. No sabemos qué ha pasado. No hay un lore. Solo hay ceniza, frío y un silencio opresivo.
Y en medio de esa nada absoluta, un padre y un hijo. «El hombre» y «el niño».
Aquí es donde McCarthy trasciende el género. ‘La Carretera’ usa el andamiaje de la ciencia ficción post-apocalíptica, pero lo que construye sobre él es una alegoría bíblica, un tratado sobre la paternidad y una pregunta fundamental: ¿para qué seguir vivo?
La prosa de McCarthy es el paisaje. La desolación exterior es un reflejo de la desolación interior. Pero en ese mundo de caníbales y desesperación, el hombre y el niño «llevan el fuego». Esa es la tesis del libro. La humanidad, despojada de toda civilización, de toda estructura, de toda esperanza externa, se reduce a ese acto de fe: proteger al otro. El niño no es solo un niño; es la encarnación de la bondad, el receptáculo de una moral que el mundo ya ha olvidado.
Es una obra que dialoga más con Beckett (un ‘Esperando a Godot’ en movimiento) que con ‘Mad Max’. Cada encuentro es tenso, cada lata de melocotones encontrada es un milagro eucarístico, y cada decisión moral pesa una tonelada.
¿Es la obra maestra del año? Es difícil decirlo con la perspectiva del momento, pero se siente como un libro definitivo. Un libro que cierra un género al llevarlo a su conclusión lógica y más aterradora. Es una lectura que duele físicamente. Te deja vacío. Y, sin embargo, en ese gesto final, en esa idea de «llevar el fuego», McCarthy deja un resquicio de luz tan pequeño que, precisamente por su escasez, brilla más que un sol.
Desolador. Imprescindible.