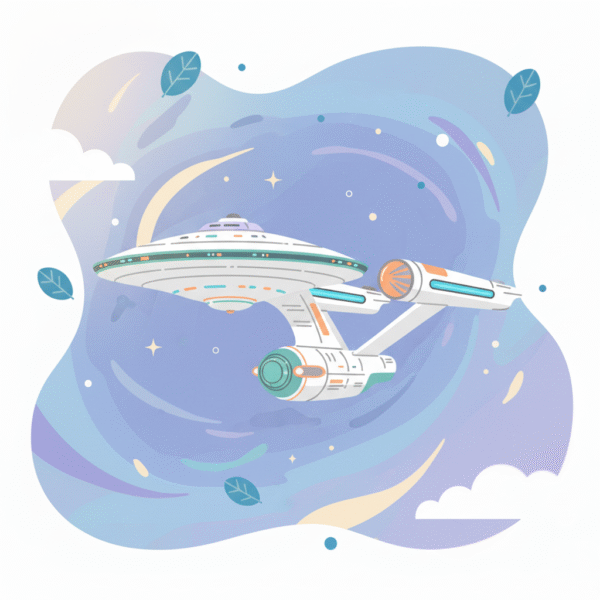El mundo se ha parado.
No es una exageración. Enciende la tele, da igual el canal. Mira Internet, da igual la web. Sal a la calle. No se habla de otra cosa. Michael Jackson ha muerto. Así, de repente. Un paro cardíaco en Los Ángeles. Y no sabemos qué hacer con esta noticia.
Parece que se está convirtiendo en una triste costumbre en este blog escribir cuando la gente se va, pero es que esto es diferente. Esto es… generacional. Y para mí, es profundamente personal.
Tengo que pedir perdón por adelantado. Sé que voy a hacer lo que tanto se critica: separar al artista de la persona. Porque, seamos honestos, los últimos años de Michael Jackson han sido lamentables. Imperdonables, en muchos casos. Un pozo oscuro de juicios, acusaciones y excentricidades que han sembrado todo tipo de dudas y que nos han hecho mirar para otro lado, incómodos. Pero es que hoy, con la noticia de su muerte, no me sale hablar de eso. Hoy solo puedo pensar en el artista.
Porque Michael Jackson, para mí, lo ha sido todo.
Tenía 12 añitos. Mi vecino Chema, que era el prototipo de «vecino guay» (más joven que mis padres, con un equipo de música del cagarse y una colección de vinilos que desafiaba la lógica), me invitó un día a su casa. Acababa de comprarse el vinilo de Dangerous.
Para los más jóvenes que leéis esto: para escuchar música, tenías que tenerla. No había Spotify. Mi padre tenía muchos vinilos, sí, pero ninguno de Jacko, y el tocadiscos no funcionaba igualmente. Yo había escuchado a Michael Jackson mil veces en la radio, claro, pero no tenía nada suyo. Chema, en un acto de generosidad que nunca le agradeceré lo suficiente, me grabó el vinilo en una TDK de 90.
Quemé esa cinta. La fundí en mi walkman.
Esa fue una época musicalmente fascinante. Cuesta creer lo que voy a decir, pero la gira de ese álbum, la de Dangerous, salía en todos los telediarios. El estreno del videoclip de «Black or White» (¡con Macaulay Culkin!) fue un evento mundial.
Y el concierto. Ay, el concierto.
Recuerdo perfectamente la noche que Telecinco anunció que iba a emitir (de madrugada, pero ¿qué importaba?) el concierto de Bucarest. Pero es que Los 40 Principales lo dieron en directo, en todas sus emisoras, narrado por el gran (en ese momento) Julián Ruiz. Metí una cinta premium al radiocasete de doble pletina y grabé el concierto entero, directamente de la radio. Me sé hasta las cuñas publicitarias. Oigo la voz en mi cabeza: «Los 40 principales te traen a Michael Jackson en directo, en concierto, para ti»… «Los 40 te ofrecen a Michael Jackson desde el estadio olímpico de Bucharest».
Escuché esa cinta hasta que se rompió. Literalmente. El cabezal del walkman la enganchó y la partió. (Hace años le escribí un email a Julián Ruiz, en un acto de desesperación friki, pidiéndole si por casualidad conservaba ese audio. Sigo esperando respuesta).
Tuve, además, la enorme buena suerte de que la gira de History pasara por mi ciudad. Michael Jackson en Valladolid. ¿Cómo te quedas? El Estadio Zorrilla. Pero también tuve la mala suerte de ser pobre como las ratas. La entrada costaba 10.000 pesetas. Una auténtica fortuna inalcanzable para mi familia.
Fui igualmente. Nos juntamos cientos, quizás miles, a las puertas del estadio. Y lo escuchamos desde fuera. Oímos el delirio. Oímos «Jam», «Wanna Be Startin’ Somethin'», «Billie Jean». Y para mí, que seguía quemando la cinta de Bucarest, fue más que suficiente. Estuve allí.
Por eso hoy es un día tan raro. Se ha ido el Rey. El tipo que redefinió el pop, el videoclip, el espectáculo de masas. El tipo que hizo Thriller, Bad, Dangerous. Y se ha ido de la peor manera, en mitad de un declive personal horrible y justo cuando intentaba un regreso a la desesperada en Londres.
Se ha ido el artista que nos enseñó a bailar y se queda la persona que nos enseñó lo fácil que es caer. Es un legado complicado, pero hoy, solo por hoy, me quedo con el de Valladolid.
Descansa en paz, Rey.