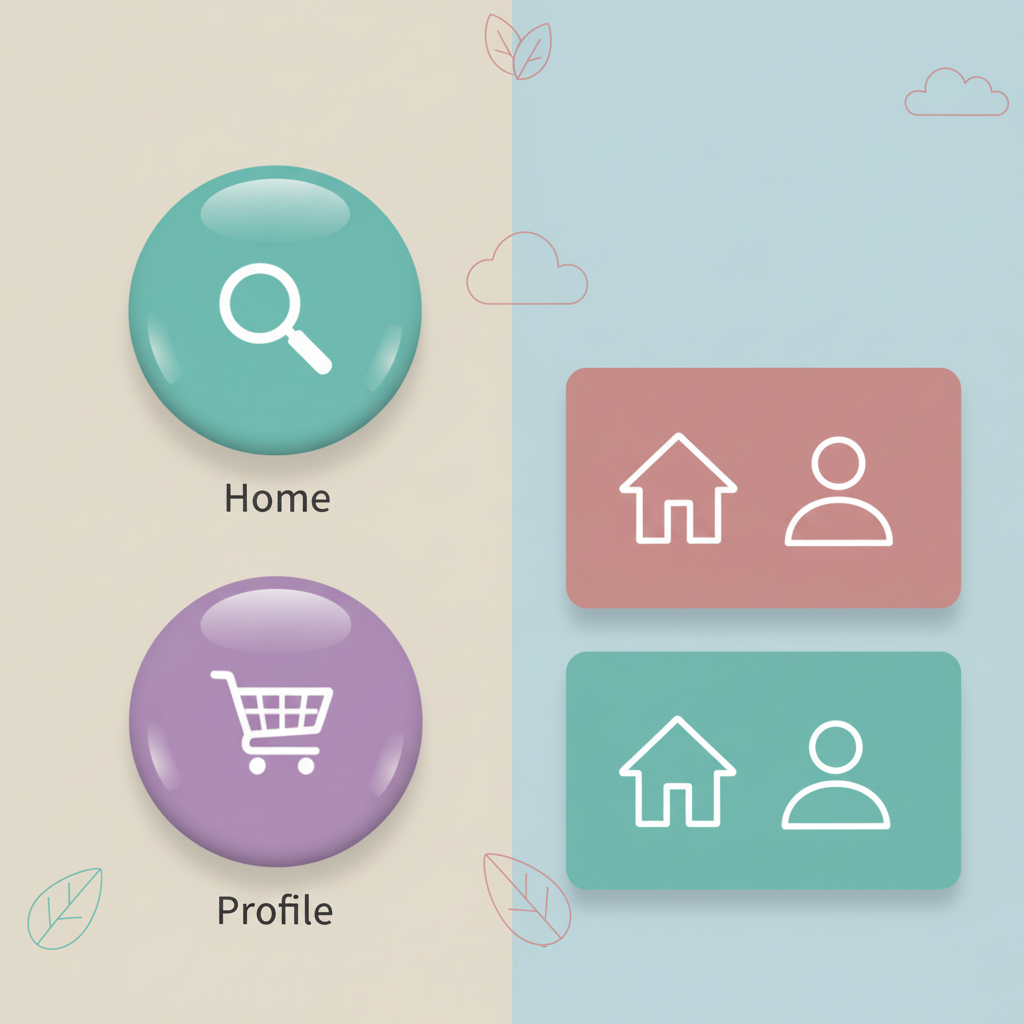Tengo que hacer una confesión.
Anoche, mientras ordenaba la estantería debajo de la tele, cogí la caja de ‘Super Mario Galaxy’. Qué juego. Lo terminé en su día, hace ya un par de años, y lo disfruté como un enano. Pero al coger la caja, me di cuenta de algo que me ha dejado un poco helado: creo que no he vuelto a terminar un solo juego desde entonces.
Tengo la Xbox 360 acumulando polvo, la Wii solo se enciende para ‘Wii Sports’ cuando viene alguien a casa, y tengo una pila de juegos a medias que me miran con reproche.
Y la pregunta es inevitable: ¿Me estoy haciendo viejo para los videojuegos?
Pero creo que no es solo eso. Es algo más complicado. Fui padre en 2004. Mi hijo ya corretea por casa, y el tiempo libre ha pasado de ser un océano a ser un charco en el que apenas puedes remojar los pies. Y en esa nueva economía del tiempo, ha aparecido un enemigo que no me esperaba: la culpa.
Veréis, no me siento (tan) culpable si dedico dos horas a ver una película. No me siento culpable si me paso la tarde leyendo un libro. En mi cabeza, eso es «cultura». Es tiempo «elevado», bien invertido.
Pero, ¿coger el mando?
Cada vez que me siento en el sofá para echar una partida, una voz en mi cabeza me empieza a taladrar: «Podrías estar leyendo», «Podrías estar adelantando trabajo», «Podrías estar haciendo algo… más productivo». Siento que estoy «perdiendo» el tiempo.
No quiero ser esa persona. Os juro que no. He crecido con un mando en las manos. Pero me pasa.
Y me da rabia. Me da rabia porque sé que un videojuego puede ser una experiencia tan o más profunda que un libro o una película. Pero esa sensación de «pérdida de tiempo» es un lastre que me impide disfrutar. Empiezo un juego, juego una hora, lo dejo… y al día siguiente, en lugar de seguir, cojo un libro. Porque «aporta más».
No lo sé. Quizás ‘Mario Galaxy’ fue el último destello de esa época en la que podía jugar sin culpa. O quizás, simplemente, me estoy convirtiendo en un señor aburrido.
Espero que sea lo primero.